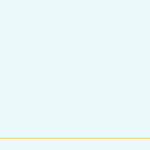La tradición y la artesanía de los productores da sus frutos (rojos) en la cesta de junio de ‘Gastronomía sostenible’
El color rojo, con todas sus variedades, inunda el trabajo de los productores que han facilitado las materias primas de la cesta de junio del proyecto 'Gastronomía sostenible'. Todos los alimentos, desde el atún de Cádiz al vino de Cuenca, de los pimientos de Navarra a los tomates y cerezas de Girona, demuestran que la sostenibilidad también se logra a golpe de tradición.

Cada momento tiene un tono, un aroma, una banda sonora. Antonio Vega, músico madrileño fallecido en 2009 y uno de los letristas más cautivadores del pop español, se quedó un día dormido en las estaciones y cuando se dio de bruces con la primavera, la luz llenó de vivos colores “la magia de las flores”. Aunque el verano acaba de echar a andar, los productos que conforman la cesta de junio del proyecto ‘Gastronomía Sostenible’ –iniciativa conjunta de El Celler de Can Roca y BBVA para apoyar al pequeño productor de alimentos en España– también tienen un color de temporada: el rojo.
Los pimientos de Cayo, la ventresca de atún de Alberto, los tomates de Marc y la remolacha y la cebolla de Joan, las cerezas de Pep y el vino de Juan Antonio, todo huele y sabe a entretiempo, al esplendor del rojo grana o del bermellón. Cuando se habla de gastronomía sostenible, el origen de los ingredientes importa, igual que la forma de cultivarlos y cocinarlos o cómo llegan a nuestros mercados. En esta ocasión, descubrirás la importancia de conservar un arte de pesca de más de 700 años, de limpiar las malas hierbas de los cultivos con ayuda de caballos, de pelar a mano unos pimientos asados o de utilizar abono natural del mar y la tierra para que crezcan los tomates. El mantenimiento y recuperación de técnicas tradicionales en nuestra agricultura, ganadería y pesca son también parte de una gastronomía que busca impactar lo mínimo en el ecosistema, ser sostenible y servir de base para una alimentación nutritiva y saludable.

Pimiento del piquillo: Conservas desde la posguerra
Toda aventura tiene un inicio. En el caso de los pimientos del piquillo de La catedral de Navarra –antes Viuda de Cayo– hay que remontarse casi 80 años atrás hasta el municipio navarro de Mendavia. Allí vivía Petra López, una de esas emprendedoras que solo dejan huella, por desgracia y por olvido, a nivel local. En plena posguerra, mientras su marido estaba trabajando el campo, Petra sacaba unas perras sellando con estaño las latas de conserva que elaboraban sus vecinos. Muchas veces no podían pagarle con dinero y lo hacían con latas de hojalata repletas de productos de la huerta, que ella iba almacenando. “Y de una forma natural y espontánea, comenzó a vender esas conservas sobrantes en Navarra, La Rioja y País Vasco. La actividad fue creciendo y una de sus hijas, Antonia, profesionalizó la actividad y en los años ochenta del siglo XX, con la llegada de las cooperativas de compra, la demanda de la conserva vegetal creció”, explica Cayo Martínez, nieto de Petra.
Uno de los vegetales tradicionales de esta zona regada por el río Ebro son los pimientos del piquillo de Lodosa. Antes era una excursión para los norteños de estas comarcas visitar la localidad navarra para comprar la materia prima a pie de lonja. Poco a poco, la industrialización contribuyó al fortalecimiento económico y las denominaciones de origen tocaron con su varita desde los espárragos al pacharán.
En el caso de los pimientos que encierra la cesta de junio de ‘Gastronomía Sostenible’, toda la elaboración es artesanal y manual para mantener intactas las propiedades del producto y llevarlo a la conserva lo más fresco posible. “Los cultivos están muy cerca de las instalaciones, lo que nos permite cosechar y trabajar el pimiento en planta en poco tiempo. La selección del producto se hace manual, luego el pimiento se asa con llama directa en un horno y se pela en seco. Sería más fácil retirar la piel quemada con agua, pero arrastraríamos sabores y aromas y la intensidad del pimiento no sería la misma. De esta forma, mantenemos una textura firme, suave y delicada en boca”, comenta Cayo. Una vez pelados y seleccionados por tamaños, se envasan en tarros de cristal. Más de 600.000 kilos ha sido la producción de esta última cosecha.
El pimiento del piquillo es desde hace mucho tiempo una de las mejores guarniciones para carnes y pescados, y esa tradición se ha convertido en el mejor sello de calidad. “Con este vegetal –apunta el nieto de Petra– se puede innovar poco, ahora estamos trabajando en una línea de platos listos para degustar a partir de la conserva vegetal, como una menestra de verduras o unas pochas de navarra con verduras”.

Collita Zero, tomates para los muy caseros
Hay veces que un acontecimiento planetario –y trágico– como la pandemia de la COVID-19 trastoca una filosofía de vida. Hasta ahora, Marc Armero y su familia (Collita Zero) aprovechaban todas sus fuerzas y conocimiento para apuntalar el consumo de frutas y verduras de proximidad proporcionando productos de temporada y kilómetro cero.
“La pandemia ha sido un punto de inflexión, apostamos porque el consumidor no salga de casa. El confinamiento nos ayudó a lanzarnos en las redes sociales, dando visibilidad a nuestros productos y a fortalecer el servicio a domicilio”, comenta Marc, que reparte sus cestas de temporada tres días a la semana.
Desde la localidad de Blanes, en la comarca gerundense de La Selva, lo que empezó como una pequeña producción familiar es hoy una comunidad agraria potente que respeta el ciclo vital de cada planta. La clave para procurar un cultivo sostenible y ecológico son el abono natural procedente del mar y la tierra y también el control biológico de las plantas. Como asegura Armero, “tenemos plantas reservorio de fauna beneficiosa plantadas en diferentes zonas de todas las fincas. Estas plantas ayudan a mantener de forma natural aquellos insectos que pueden ayudarnos a controlar las plagas. Cuando éstas son insuficientes, apostamos por prácticas de producción integrada compatibles con la protección y mejora del medioambiente”. Por un lado, Collita Zero utiliza el depredador Macrolophus caliginosus, un insecto que sirve para sustituir a los productos fitosanitarios y, por otro, aprovecha técnicas de agricultura integrada para mezclar productos naturales y aquellos de laboratorio que son más respetuosos con la naturaleza.
Para la cesta de junio, los hermanos Roca eligieron ramilletes de tomates cherry para confeccionar una receta de ensalada roja de atún.

La Coromina, agricultura ecológica con caballos de tiro
En esta ensalada no puede faltar la remolacha y la cebolla morada. Joan Coll y Teresa, su mujer, tienen en Albons, un pueblecito de 700 habitantes a tiro de piedra del Golfo de Rosas, su centro de operaciones. Joan no había plantado una lechuga en su vida. Con 40 años trabajaba en una empresa de obras públicas, pero llegó la crisis económica de 2008 y los dos pensaron en cambiar de vida. “Decidimos embarcarnos en una aventura de agricultura ecológica”. Empezaron con dos hectáreas de su suegro y hoy tienen 6 hectáreas de cultivo y una empresa de la que vivir: La Coromina.
Gran parte de las verduras que producen no provienen de semillas con copyright, no son productos híbridos de grandes compañías. Entre unos cuantos payeses de la comarca han decidido cultivar simiente que se intercambian. Ninguno cosecha lo mismo cada año, su decisión ha sido mantener la rotación del terreno cada cuatro años y así conservar fértil una tierra de secano y, por ende, la biodiversidad.
“Muchas verduras que provienen de variedades antiguas se están perdiendo y hoy no son rentables porque la producción es pequeña y su forma no es tan ‘bonita’. En el mercado solo entran las verduras de empresas importantes que han desarrollado tipos híbridos para satisfacer la demanda todo el año”, afirma Joan, que tienen una misión vital: Respetar las raíces y los sabores de siempre. “Estos gustos los tenemos grabados en la memoria porque es lo que comían nuestros padres. Los intereses comerciales se están comiendo esta memoria”.
Otra de las características de estos payeses es que cosechan al día, “en nuestro caso tres veces por semana, que son los días que llevamos los productos a mercados de pueblos de por aquí”. Y hay un protagonista que hace trabajos delicados y finos entre los surcos de la tierra, caballos que dejaron las huertas cuando llegó el tractor. Teresa y Joan comparten su vida agrícola con Charlie y Alepo (en homenaje a la ciudad siria bombardeada sin cesar durante ante años de guerra). Dos caballos hispano-bretones como los que se pueden ver por los montes de Galicia y Asturias. Su principal virtud es el aplome cerrado que tiene al caminar, colocan una pata delante de la otra cuando avanzan. Esa verticalidad le permite andar en un ancho de 60 centímetros, la separación máxima que hay entre plantas en el carril de cultivo, sin estropear el cultivo. “El caballo lleva enganchada una herramienta que limpia cada fila de malas hierbas. En realidad, no son malas, son hierbas que no están en su sitio. No esperamos a que tenga un palmo, pasamos con el caballo, movemos la tierra de alrededor del cultivo y se arranca sola de raíz. Así no usamos herbicidas y los venenos no penetran en la tierra ni en las plantas”, explica con pasión Joan. Además, Charlie y Alepo sirven como animales de carga para llevar los manojos de cebolla roja y la remolacha desde el campo a la zona de preparación.
“Muchas verduras que provienen de variedades antiguas se están perdiendo y hoy no son rentables porque la producción es pequeña y su forma no es tan bonita"
Joan y Teresa han puesto en valor sus técnicas ecológicas y también la personalidad del productor. “Aquí sabes quién es el agricultor, dónde cultiva y cuál es su producto. Cada comprador gana un amigo, come un producto saludable, se mantiene la seguridad alimentaria y damos trabajo a personas que no quieren abandonar sus pueblos”, admite Joan, que recuerda como en los años cuarenta del siglo pasado el 60 % de la población eran agricultores y “hoy apenas supera el 40 %”.
Uno de los hermanos Roca apareció un día en uno de los mercados de Girona donde tenía su puesto Joan. “Como no tengo televisión y vivo un poco apartado del mundo, no le conocí. Empezamos a charlar, luego me confesó que era un cocinero conocido y empezamos a tener una relación profesional. Ahora le mando por WhatsApp lo que tengo y ellos me piden”.

Atún rojo de almadraba y la tradición de Petaca Chico
Hace pocas semanas, en Madrid Fusión, uno de los eventos gastronómicos con prestigio mundial, un producto sorprendió por encima de otros. Lo presentó el chef gaditano Ángel León y su nombre causó impresión: jamón del mar. Con la ventresca del atún rojo de almadraba se crea una pieza que se asemeja a una paletilla de jamón de cerdo. Su color rojo y la grasa lo demuestran. Si además el corte se hace fino, estaríamos ante un cinco jotas de pescado. Detrás de esta invención está la empresa de Conil Petaca Chico, una empresa familiar que también participa este mes en la cesta del proyecto que vincula a El Celler de Can Roca y BBVA.
El nombre de Petaca Chico, una de las grandes empresas familiares dedicada al arte de pesca de la almadraba, tiene pinta de proceder de un mote. “Mi abuelo era de los Petaca, el pequeño de una familia muy humilde que se dedicaba a comprar pescado y venderlos a restaurantes de la costa de Cádiz. Todos crecimos entre lonjas y peces” y hoy Petaca Chico vende en casi una veintena de países y da trabajo a más de 250 personas.
Las imágenes del arte de la almadraba, que ya utilizaban los fenicios, precursores del comercio marítimo, han dado la vuelta al mundo. Cuando los atunes rojos migran desde las aguas más frías del Atlántico hasta el Mediterráneo para desovar se produce una peculiar captura. Una maraña de redes –en Barbate es todo un espectáculo– espera la llegada de los atunes, no los persigue. La malla deja pasar los ejemplares más pequeños, que seguirán su camino, pero los atunes con pesos que van entre los 180 y 259 kilos son atrapados en el laberinto de redes. “Solo se pesca el 2 % de los atunes que pasan por el Estrecho de Gibraltar. La pesca se realiza en mayo y al ser una técnica pasiva, es muy sostenible”, comenta Alberto Sánchez, tercera generación de los Petaca Chico dedicados al sector.
La ventresca de atún rojo de almadraba que los hermanos Roca han seleccionado para esta ocasión es de las partes más valoradas del atún, “la que más grasa, sabor y jugosidad tiene. La conserva la realizamos de manera tradicional, con aceite de oliva virgen. Un auténtico manjar”, concluye Alberto Sánchez, responsable de marketing de la compañía.

Las cerezas, el cultivo de alto riesgo de Pep Minobis
De vuelta a Girona, en el pequeño pueblo de Terradas, a la vera de la frontera con Francia, crecen los cerezos de Pep Minobis, un técnico forestal de 55 años que trabajaba en las ruinas de Ampurias, una ciudad para el comercio que primero fue griega y luego romana siglos antes de Cristo. Pep dejó su trabajo de funcionario para vivir con su familia a ras de tierra en una localidad que no sobrepasa los 300 habitantes.
Estos campos de secano y olivos, donde su suegro empezó a plantar cerezos llegados de Francia, han dado sentido a su existencia. “Entre la falta de agua, el clima, el viento de tramontana, el jabalí que lo destroza todo y la mosca de la fruta, la Drosophila suzukii, estamos ante un cultivo de alto riesgo”. Este agricultor no se queja, pero sí es consciente de que antes la cereza era una salida para muchas familias y “hoy es cada vez menos rentable porque sin agua, la cereza aquí es más pequeña, aunque muy sabrosa, y no puedes competir con el valle del Jerte, Aragón, Tarragona o la misma Francia, que es uno de los grandes productores del mundo”, explica.
Con una pequeña producción de 3 toneladas al año, Minobis reconoce que como riega menos, los azúcares aumentan y la cereza adquiere un sabor intenso y especial. La variedad que crece en sus pocas hectáreas es la Stark Hardy, una planta procedente de América, “antigua y con muchas cualidades a pesar de que su tamaño es pequeño. Es un cultivo en retroceso porque la gente come por los ojos y prefiere las cerezas grandes”. El plato preparado por El Celler de Can Roca incluye cereza y albaricoques de este pequeño agricultor.

Un soñador para un vino con una uva sin fama
Para conocer el último tono rojizo en este repaso a los pequeños productores del mes hay que desplazarse al subsuelo de una región del sureste castellano, a unos viñedos que se reparten entre Cuenca y Albacete, en el área de la Manchuela. Solamente una persona soñadora, procedente de una familia humilde, es capaz de abanderar un proyecto de futuro con una variedad de uva sin reconocimiento. Pero es que Juan Antonio Ponce siempre fue un lanzado. De adolescente ya le tiraba el pequeño viñedo familiar de Villanueva de la Jara, el pueblo conquense donde su padre le enseñó casi todo. Tanto que cuando terminó la entonces Educación General Básica (EGB), decidió que la enseñanza reglada a la que todos se dirigían no iba con él. Se metió en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena, una formación profesional que le enseñó que entender las cepas y tierras de la Manchuela era imprescindible para lograr una simbiosis productiva.
“En esta región hay distintas altitudes y tipos de terreno. Cuando vas subiendo desde el Mediterráneo y te encuentras en Albacete, los suelos son más arcillosos y en Cuenca tienen más canto rodado, piedra de aluvión y arena porque antiguamente fueron grandes extensiones de lagos. Por eso hay más materia orgánica. Cada parcela posee una biodiversidad y habla por si sola”, se afana en los detalles Juan Antonio, con 40 años, dos hijos pequeños y una ristra de trabajos relacionados con las bodegas a sus espaldas. “Mi universidad fue el bodeguero Telmo Rodríguez. Necesitaba ayuda y me fui a hacer vendimias con él. Yo tenía 20 años y comprendí lo que era conservar la tradición y el conocimiento que se pasaba de generación y generación. Así hasta 2005, cuando con apenas 24 años, decidí pedir un crédito de 50.000 euros, avalado con las 13 hectáreas familiares, para montar mi bodega. Si no llegó a vender aquellas primeras 13.000 botellas, hubiera llevado a la ruina a toda la familia”.
"Si no llegó a vender aquellas primeras 13.000 botellas, hubiera llevado a la ruina a toda la familia"
La aventura de Ponce tiene final feliz, quizá por su empeño. “Aquí no hemos confiado en nosotros mismos porque muy pocos pensaban que se podía hacer un buen vino con uva bobal, variedad que todos decían que solo servía para vino a granel y para colorear otras variedades”, confiesa. A Juan Antonio le costó difundir que su vino tinto de uva bobal era sincero y definía muy bien las características de la Manchuela. “En España ni me dejaban abrir la botella para darlo a probar. Sin embargo, en Francia y EE. UU. fue de otra manera. En estos países prestan atención, prueban el vino, te preguntan el precio y después se interesan por la variedad”, confiesa.
Habla de sus cepas como si fueran hijos. La mecanización llegó y muchos agricultores optaron por las viñas en espaldera que distorsionan el paisaje. Aunque la excepción a esa foto panorámica sean sus viñedos en vaso, de esos que se levantan del suelo hacia arriba con varios brazos. Cada uno diferente en su forma, sin guías de alambre que indiquen hacia donde ir. “Son plantas muy preparadas para proteger los racimos del calor del verano, con hojas que sirven de escudo a los rayos del sol”, comenta. Así, con su uva tinta bobal –una de las más plantadas junto a la garnacha y que muy pocos reconocen que usan– recogida de forma tradicional junto a su padre y dos chavales del pueblo, Ponce ha construido La Casilla 2019, el tinto elegido por los hermanos Roca, un vino muy puro, sin maquillaje, fresco y que te hace imaginar esta región de la vieja Castilla. “Este vino viene de tres parcelas donde hay mucho tomillo, romero, lavanda, encinas… es fácil de beber y que en quince años no hemos subido el precio”. Ahora, este productor entusiasta tiene un plan, las cepas familiares envejecen y cada vez producen menos. Son mi historia y la memoria, así que estamos seleccionando parcelas nuevas y clonando esas viñas para transmitirlas al suelo y pensar en el futuro “. Eso, un soñador.